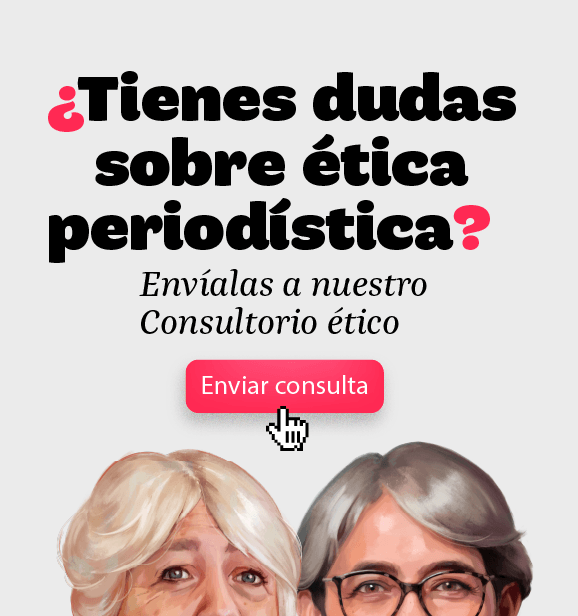Cómo logré narrar la historia del asesinato de mi padre sin perder la ética
Como periodista, informar sobre una tragedia personal significa cuestionarse para responder preguntas sobre el rol de observador objetivo. ¿Es posible investigar la propia historia y presentarla como periodismo? ¿Dónde se establecen los límites de la ética? La periodista colombiana, Diana López Zuleta, reflexiona al respecto.

Toda narración parte de un punto de vista. Hay un sujeto que observa —el periodista— y cuenta después lo que vio e investigó. Pero ¿qué pasa cuando el periodista es víctima de un hecho atroz como el asesinato de su padre? ¿Puede investigar y contar su propia historia y presentarla como periodismo? ¿Dónde se establecen los límites de la ética?
Tenía diez años cuando mataron a mi padre. Él era entonces concejal de un municipio guajiro, en el norte de Colombia. Denunciaba públicamente las corruptelas del alcalde y, en 1997, por venganza, el alcalde lo mandó asesinar. Un río de sangre corría en esa región violenta. Entre grupos de guerrilla y paramilitares apoyados por el Estado atacaban y aterraban a la población. Como quien denunciaba terminaba muerto, la gente optaba por el silencio; un silencio autoimpuesto como mecanismo de protección. Pero el asesinato de mi padre crecía como una profunda herida en mí y marcó mi destino: quería ser periodista y llegar a la verdad.
Apenas tenía el nombre del asesino: Juan Francisco Gómez, alias Kiko. Quería saber por qué lo había mandado asesinar. Sabía que era el alcalde y que, con todo su poderío, impediría que hubiese justicia. Comandaba un grupo criminal que cometía asesinatos y masacres en la región. El móvil siempre era el mismo: aniquilar a sus contrincantes. Fiscales y jueces no se atrevían a tocar al asesino; los procesos judiciales no prosperaban. El expediente por el asesinato de mi padre fue archivado meses después. Como temían denunciar, los deudos de las víctimas se encomendaban a la justicia divina.
Crecí entonces en un entorno de violencia y miedo. Soñaba con saber toda la verdad y contar algún día la historia. ¿Merecía mi padre esa suerte? ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué nadie hizo nada por defenderlo? Ya adolescente, hacía poemas en los que expresaba mi sufrimiento: ahí comenzó la pulsión por escribir. Decidí que estudiar periodismo me daría las herramientas para investigar a fondo, así me doliera. Los primeros años fueron de frustración: el asesino tenía aún más poder y era más peligroso; había asesinado ya a un centenar de personas y era el gobernador de La Guajira, un departamento fronterizo con Venezuela asolado por la violencia, la corrupción y el abandono. Niños indígenas todavía mueren de hambre en esa región.
Casi 20 años después del asesinato de mi padre, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia en Bogotá fue asignado para investigar el caso y, por primera vez, el asesino fue llevado a juicio. Yo era periodista en ejercicio y, aunque acosada por el miedo persistente, colaboré no solo con mi testimonio sobre lo que sabía, sino que emprendí una investigación que me llevó a localizar expedientes, hacer entrevistas a sicarios, consultar con médicos forenses y hasta a indagar dentro de mí misma para hacer el duelo que la impunidad y la desazón me habían obligado a postergar.
Durante el juicio escribí un par de crónicas en primera persona. Allí surgieron muchas dudas éticas sobre si podía hacerlo y si el hecho de ser víctima le quitaba legitimidad a mi relato. Tras dos años de juicio y un año más en dictar sentencia, el asesino fue condenado a 40 años de cárcel. Entonces me embarqué en la escritura de un libro en el que conté, no solo mi historia sino, en un contexto más amplio, la historia de otras víctimas inmoladas por el mismo asesino.
El primer compromiso ético que tiene el periodista es consigo mismo. La objetividad e imparcialidad en el periodismo son cualidades cada vez más utópicas: quienes hacen reportería son personas que siempre están paradas en un lugar, tienen una perspectiva entre muchas posibles, y solo por eso no puede haber sino una objetividad parcial, no determinante. Por eso, aunque muchos periodistas o fotógrafos asistan a cubrir un mismo hecho —una tragedia natural, por ejemplo— siempre van a obtener versiones distintas. La sola elección del lenguaje es subjetiva. El enfoque, la mirada y la selección de preguntas para los entrevistados son algunas señales que marcan el trabajo periodístico. No hay una metodología estándar ni una limitada lista de chequeo que se aplique de forma general para todos los reportajes. No podemos ser objetivos si desde el mismo momento en que planteamos una investigación ponemos el foco sobre ciertos aspectos prejuiciados. El periodista, con plena libertad, decide sobre el terreno dónde abrir el plano, para contar aspectos generales sobre la tragedia, y dónde cerrarlo, para contar, por ejemplo, la intimidad de una víctima.
Quizá el periodista nunca será objetivo por completo al investigar y narrar pero tiene un compromiso ético ineludible: ser transparente y honesto con su público. Ser periodista implica estar condicionado por prejuicios —todos los tenemos— y a la vez tiene el deber de investigar contra esos mismos prejuicios. Puede identificarse con ciertas ideas, pero no debe circunscribirse a insignias ni etiquetas inamovibles. Un periodista siempre debe estar abierto a descubrir nuevas interpretaciones, incluso las que podrían contradecir las suyas. El que ahora llaman “periodismo militante” es solo una degradación del periodismo: no se debe militar en una idea privilegiada, sino mostrar esa idea en un plano general, con las otras ideas.
Es cliché decir que no hay una verdad absoluta de los hechos. La verdad periodística puede ser, incluso, distinta de la verdad procesal. Aunque un hecho no esté probado ante los jueces, desde el periodismo se puede abordar, mostrando pruebas, testimonios y documentos que lo soportan. Y hay que dudar de todo, incluso de la verdad probada ante las instancias judiciales. De eso trata el periodismo: más que de certezas, de dudas. Si hay algo que no sabemos, o hay vacíos de información, debemos ser honestos con el lector. Decir, desde la primera línea, desde qué lugar hablo es honestidad: advertir al lector que lo que contaré a continuación ha conmocionado mi vida como periodista y he decidido ir tras el rastro del asesino para desenmascararlo.
La ética siempre es la misma, sin importar quién la ejerza. No por ser víctima, y llevar un dolor a cuestas, puede uno aprovecharse para hacer acusaciones sin pruebas. Ser víctima y, a la vez, periodista implica investigar contra las propias limitaciones, ampliar el espectro y ver más allá de donde no se puede ver, aunque la rabia y el dolor envilezcan. También hay que dudar, incluso de la versión de uno mismo. Y no me refiero a los sentimientos, sino a la forma como ocurrió un evento, máxime cuando han pasado tantos años y la memoria ha podido desdibujar esos recuerdos. Por ejemplo, para reconstruir la escena del crimen de mi padre cada detalle era importante. Distintos ángulos enriquecían la historia. Varios testigos estuvieron presentes, pero no todos vieron lo mismo. Uno solo vio la sombra del sicario; otro, su rostro de frente; otro posó su mirada en el arma; otro, en las últimas palabras que pronunció mi padre antes de caer; otro, en la ropa. Y cada versión necesita ser contrastada.
Una historia periodística tiene el deber ético de mostrar las distintas versiones y aristas de un hecho. Al relatar el juicio no solamente expuse los testimonios que incriminaban al asesino, sino también los que lo favorecían. Mostrar esos contrastes es fundamental para que sea el lector quien saque sus propias conclusiones. Ser víctima no me daba licencia para inventar o exagerar a mi conveniencia a nombre de la historia.
Ser ético implica mostrar también los claroscuros de la historia y de las propias víctimas —no solo de los victimarios. En los relatos se suele caer en el error de mostrar a las víctimas puras, perfectas, sin tacha, quizá para mostrarle al lector que no merecían esa suerte. Pero la obligación del periodista es mostrar las grietas también; de hecho, mostrarlas no aminora su condición de víctimas, pero sí hace su relato más humano. Esto hice y esto recomiendo: mostrar dónde cojean la historia, las víctimas y los victimarios es un pacto ético con el lector. García Márquez decía: “En periodismo, la ética es inseparable de la técnica, como el zumbido al moscardón”.
Ser periodista da ciertas ventajas sobre los funcionarios judiciales y jueces. Hay testigos que declararían a un periodista de forma anónima, pero no lo harán ante un estrado judicial. Esto me sucedió en el proceso de investigación. El asesino fue hallado culpable, pero había testimonios claves que no había obtenido la justicia y que yo, como periodista, sí pude obtener y usar en la investigación. Hay detalles que no son importantes para la justicia pero que, examinados de cerca, para un periodista son una mina de oro.
Describir el clima o narrar una escena en la que no estuvo el periodista es subjetivo, pero lo es menos si visitó el lugar, tuvo acceso a detalles importantes y habló con los protagonistas. Aun si el relato del asesinato de mi padre lo hubiese escrito en tercera persona, o lo hubiese escrito otro periodista, hay siempre una primera persona que buscó, hojeó expedientes y archivos, entrevistó. Mostrarle al lector las fisuras de la investigación misma es ético.
Quizá uno de los momentos más emocionantes y complicados que tuve durante toda la investigación fue la osadía de buscar a uno de los sicarios que durante el juicio cambió su versión inicial para favorecer al asesino. Me preparé psicológicamente para estar frente a él sin perder la compostura. Lo entrevisté durante horas en la cárcel. También he hablado con otros sicarios sobre hechos atroces y me han dolido como si fueran propios. Es un falso dilema querer separar de sus afectos al periodista.
No tengo la receta para no sentir miedo, angustia o dolor cuando se investiga la propia historia. De hecho, la investigación me ha costado amenazas que aún hoy me obligan a andar protegida por dos escoltas, asignados por el Estado. Pero más que nunca, sé que la ética atraviesa el periodismo, aun si se es víctima, aun si la investigación nos implica. El periodismo y la ética son indisociables.
*Esta columna fue publicada originalmente en inglés, el 3 de abril de 2023, en el portal web Al Jazzira Media Institute. Hacemos su republicación, por primera vez en español, con la autorización de la autora.