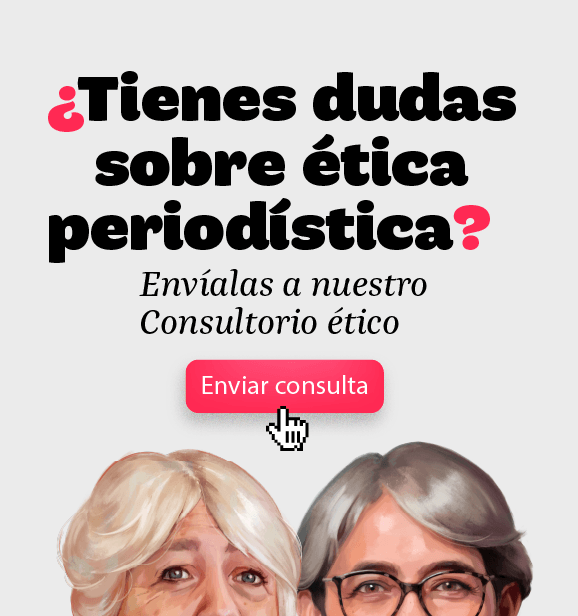Relatoría del taller ‘Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo’, con Juan Villoro
El taller se desarrolló en la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, del 17 al 21 de marzo de 2025, y contó con Xavi Ayén como experto invitado.
Introducción
Una chaqueta roja de Gabo fue el amuleto que presidió la apertura y el cierre del taller ‘Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo’, celebrado en la sala de actos de la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona. La prenda de cuadros, que el nobel regaló a una familia barcelonesa cuando dejó la ciudad para irse a vivir a México, fue llevada por el experto en el Boom latinoamericano Xavi Ayén, que ofició como ayudante de lujo del maestro del taller, el periodista y escritor Juan Villoro.
Mientras Ayén aportó constantemente su conocimiento sobre la vida de Gabo en Barcelona (1967-1975), incluyendo la clase inicial, Villoro desarrolló durante cinco intensas jornadas de mañana y tarde un taller magistral de crónica y no ficción que se dividió en dos partes bien diferenciadas.
En la primera, la teoría sobre cómo escribir buenas crónicas se fundió con el análisis de las obras de no ficción de García Márquez y con ejemplos de otros cronistas. En cambio, la segunda parte fue eminentemente práctica y dedicó la mitad del tiempo del taller a leer, debatir y corregir las crónicas propuestas el primer día por cada uno de los dieciséis participantes del taller, que debían tener la ciudad de Barcelona como protagonista.
El ornitorrinco de la prosa
Villoro compara la crónica con un ornitorrinco, ese animal que no sabemos muy bien cómo clasificar porque asemeja muchas especies en una. “La crónica es un género múltiple, es el ornitorrinco de la prosa, porque es el único género escrito que abreva prácticamente de todos los géneros”, dice. La crónica no sólo bebe de los géneros periodísticos consabidos, como el reportaje o la opinión, sino tiene que ver incluso con la poesía, en algunos casos con la autobiografía y también con el teatro, porque el receptor es el foro, la opinión pública. Generalmente, cuando escribimos ya lo hacemos sobre una realidad comentada.
“La escritura es el único arte visual que no tiene imágenes porque las produce en el cerebro”. La crónica es literatura bajo presión y trabaja con todos los sentidos. Como cuando imaginamos al náufrago oyendo el tic tac de su reloj. O cuando podemos olfatear el olor a insecticida de una habitación de hotel tropical recién limpiada.
Tipos de periodismo
Villoro ha ideado una clasificación del periodismo propia, dividiéndolo fundamentalmente en dos tipos: periodismo de necesidad y de tentación. El primero es aquel que se ocupa de cubrir la noticia más o menos inmediata: cómo se encuentra el papa Francisco, cómo ha quedado el Barça, qué ha dicho hoy Trump. En cambio, el periodismo de tentación responde a aquello que no necesitamos leer: aquí es donde encontraríamos la crónica.
Prerrequisitos de la crónica y del periodista
- Conocimiento omnímodo. El periodista debe ser un curioso impertinente e interesarse por todos los temas. Mientras más curiosidades tenga un cronista, mucho mejor. Saber de cosas que no necesariamente estamos necesitando para el hoy nos pueden servir en el futuro.
- Lectura. Es tan importante para un periodista o para un escritor como ensayar para una bailarina o entrenar para un deportista. Vale la pena tener la experiencia, pero de nada te sirve si no tienes un capital narrativo.
- La ignorancia ilumina. “Una de las grandes bondades del periodismo es que nos permite escribir de lo que no sabemos”. Villoro dice, gráficamente, que cuando un periodista llama a una puerta y recibe una negativa o no le dan la entrevista solicitada, significa que hay algo detrás para indagar.
- Saber preguntar. El periodista debe ser un gran preguntón. El secreto de que alguien que no sabe escribir pueda contar bien su historia (por intermediación del periodista) depende de sus preguntas.
- La presión de la verdad. El periodista debe estar preparado para soportarla. Debe ser capaz de reflejar los hechos aunque ello suponga que sus entrevistados queden mal o se vean incriminados por sus confesiones. En cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta los condicionantes éticos.
- Captar el momento. La realidad ocurre antes de nuestra crónica y seguirá ocurriendo después, pero la labor del periodista es captar un trozo de esa realidad y ofrecérsela al espectador.
- Buenas personas. El periodista no se puede dar el lujo de ser mala persona: “si ustedes son malas personas, no van a hablar con ustedes”.
- La hora de entrega. No hay nada que estimule más a un periodista que la hora de entrega del texto.
Cómo escribir buenas crónicas
La verdad: verdadera y verificable
Como en el resto de géneros periodísticos, la verdad es el más importante requisito de la crónica. ¿Hasta dónde tenemos un contrato con la verdad? La crónica tiene que estar comprometida con ella y ser verificable, pero en ocasiones el cronista se puede tomar ciertas libertades: puede usar algún tipo de invención sin que esto lesione la verdad.
Sin embargo, hay elementos de la crónica que no tienen por qué ser verificables. Por ejemplo, cuando se utilizan licencias poéticas, como Gabo al decir que el acordeón logra que se arrugue o se encoja el sentimiento. O cuando Leopoldo Lugones escribe “árido camello”.
También podemos tomarnos licencias juntando experiencias que pasan en días distintos o atribuyendo hechos a una persona sin que ello suponga falsear el sentido. Por ejemplo, en su crónica Caracas sin agua, García Márquez menciona a un metódico ingeniero alemán que, ante la falta del líquido, decide afeitarse primero con jugo de limón –sin éxito– y, finalmente lo acaba haciendo con zumo de melocotón. Años después, Gabo reconocería que se había inventado al ingeniero, pero que la historia era cierta porque quien se había afeitado con jugo de melocotón fue él mismo. Los hechos públicos relacionados con la sequía fueron ciertos, pero no así algunos hechos privados que permitían al lector hacerse una composición de la situación desesperante de los caraqueños.
Entonces, ¿es legítima esta alteración o invención de algunos hechos? Es materia de debate y hay puristas que consideran que no se puede hacer. ¿Hasta dónde corregimos la realidad? La realidad es imperfecta y nosotros elegimos hasta dónde la corregimos, hasta dónde la retocamos.
Para acabar con este importante punto, Villoro afirma que la posverdad no es otra cosa que el uso ideológico de la mentira y pone como ejemplo que Donald Trump, durante su primer mandato, lanzó 1.200 mentiras, un dato contrastado por The Washington Post. Y recuerda que Gramsci dijo que “la verdad es siempre revolucionaria”.
Objetividad
Nuestro gran compromiso con la verdad es tratar de ser objetivos y la objetividad es simplemente que no haya pruebas en contra de lo que afirmamos. Por supuesto, cuando hay algo en contra, tenemos la obligación de rectificar. O bien dar las dos visiones, las dos versiones. Nuestra militancia no puede estar por encima de la verdad o de la objetividad. Hemos visto muchos casos de periodistas que se casan con una idea, con su tesis, y luego no pueden abstenerse de decir lo que dijeron desde el principio; eso no es periodismo, sino propaganda. Y eso nos debe llevar a ser honestos y a reconocer que no pudimos comprobar alguna cosa. Debemos conformarnos con lo que tenemos, pero siempre vale la pena decir que no pudimos obtener más. Por ejemplo, cuando los cronistas de Indias llegaron a América no sabían exactamente qué plantas o animales desconocidos eran los que veían; sin embargo, fueron capaces de transmitirlo.
El punto de vista
El pacto con el lector es explicitar desde dónde estamos escribiendo, dejar claro cuál es el punto de vista desde el que hablamos u observamos. Podemos escribir desde cierto desconocimiento, pero debemos explicitar al lector nuestro punto de vista y cuál es nuestro grado de conocimiento. Se trata de establecer un pacto de honestidad con el lector y esto entronca con la ética periodística.
El punto de vista es muy importante en la crónica porque nos va a dar la perspectiva para narrar la historia. La perspectiva nos ayuda mucho a estructurar el relato. De acuerdo a la perspectiva que adoptamos, alteramos la realidad.
Unidad
La perspectiva de conjunto es la que nos marca la unidad de una crónica. Para construir una unidad, lo más importante es entender cómo funcionan las historias y tener sentido de la consecuencia. ¿Cuál es el sentido de la consecuencia? Si tomamos el metro y encontramos en el andén una gallina, se trata una anécdota; pero si nos preguntamos por qué hay una gallina en el metro, tenemos una historia. Si nos preguntamos el porqué, encontramos una historia.
La unidad es inherente al ser humano. Podemos generar una ilusión de orden al mundo con nuestra escritura. Un relato y una crónica tienen una estructura. Villoro dibuja en la pizarra un círculo que no está cerrado y cita la teoría Gestalt, una corriente psicológica que analiza la percepción que tenemos del mundo y que considera que la mente humana acostumbra a percibir como completas todas las experiencias aunque no lo estén. Por eso, hay que intentar cerrar el círculo o permitir que el lector lo cierre. Villoro pone otro ejemplo gráfico: escribe en la pizarra “TRA ATL NT C”, una palabra incompleta que solo tiene sentido de unidad cuando se añaden las vocales: TRANSATLÁNTICO.
Para dar el sentido de una unidad a una crónica hay distintas técnicas, algunas más básicas que otras, como comenzar y acabar el texto con la misma frase, o empezar con un bautizo y finalizar con un funeral. Son ejemplos muy obvios pero permiten entender lo que significa la unidad.
En Noticia de un secuestro, una secuestrada le pide a Pablo Escobar que le devuelva el anillo y el libro acaba con la entrega del anillo. Eso es darle unidad a la historia, cerrar el círculo, completar las vocales, como en el ejemplo de TRANSATLÁNTICO.
Otra manera de establecer la unidad es introducir elementos de temporalidad, lo que nos sirve como marco de referencia; por ejemplo, si la historia discurre durante una maratón o una prueba deportiva, o si ocurre durante una festividad determinada.
La unidad es uno de los grandes artificios, de los más importantes, para contar historias. Para tener la unidad de una crónica es importante elegir la perspectiva, que se relaciona con el punto de vista.
El orden
Muchas veces la construcción del orden y la estructura de una crónica tienen que ver con crear una tensión. Es necesario ir creando un hilo conductor. Es muy importante establecer cadenas de sentido que generen ese hilo conductor, lo que irá haciendo que la historia vaya avanzando en una secuencia lógica, creando tensión con determinadas frases que escribimos.
La noticia
La crónica se presenta como una historia, por tanto, su tratamiento no es el mismo que el de la noticia dura. En todas las escuelas de periodismo se enseñan las cinco uves dobles como obligación de encabezar el texto para aclarar rápidamente los elementos noticiosos. Sin embargo, el cronista intenta atrapar la atención de otra manera, a menudo con una frase. Es muy obvio empezar una crónica describiendo todos los elementos. En todo caso, no iniciaremos una crónica de manera obvia, aunque sí debemos tratar de dar al principio la noticia o al menos sugerirla para generar interés en el lector. Siempre suma que la crónica contenga alguna noticia o elemento de actualidad.
Puntos ciegos
Son importantes en la crónica porque lo que no se entiende del todo también comunica. El misterio también forma parte de la realidad. Un periodista que escribe una noticia no puede darse ese lujo. No obstante, parte del secreto de la crónica para convertir los hechos en narración es dejar algunos puntos ciegos, aspectos y situaciones que quedan como zonas no indagables, dejando un cierto aire de misterio. Como diciendo: esta puerta no la pude abrir. ¿Qué ocultaba esa puerta? No lo sabemos.
En este sentido, Villoro dibuja un iceberg en la pizarra y cita a Hemingway recordando que lo que está por encima del agua es una pequeña parte, que se sustenta en la parte más grande, que está por debajo.
La emoción
La información toca la emoción cuando aborda historias individuales. Le da otra dimensión a una tragedia. No es lo mismo hablar de un tsunami en general que hacerlo centrándose en la vida de alguna víctima. Igual que no es lo mismo hablar de la caída de la bomba atómica en Hiroshima que enfocarnos en el triciclo abandonado por un niño en la ciudad arrasada.
El cronista desea afectar a quien lee. ¿Y cómo podemos hacer que el lector se sienta interpelado? Vinculando la información con la emoción. Normalmente, es algo difícil de lograr, pero que los grandes maestros del género han conseguido.
Un reportaje o una crónica exitosa provocan que se rompan barreras de silencio a partir de los hechos relatados. Ese es el gran componente ético que tiene la crónica: hace que mucha gente pueda movilizarse e implicarse a raíz de la publicación. En definitiva, la empatía genera conciencia y ese es uno de los objetivos básicos de la crónica.
Los detalles
La crónica mejora con los detalles, que dan una verosimilitud muy peculiar. Hay que observar esas cosas que no deberían estar ahí pero que están. Los detalles hacen que la realidad sea única, distinta. Por ejemplo, si describimos el quirófano de un hospital y decimos que había médicos con mascarillas, un monitor, instrumentos, etcétera, es algo normal; pero si debajo de la mesa observamos unas cáscaras de mandarinas, ya no es tan normal. En ese momento, la sala se convierte en algo único. No es cualquier sala de operaciones, sino la que nosotros estamos viendo. Los detalles nos revelan una forma de ver el mundo. Es la mosca en la sopa. Esos detalles significantes hacen que lo que podría ser una descripción cualquiera se convierta en interesante.
Datos y estadísticas
La información nos ofrece datos unívocos, incontrovertibles, que solo se pueden entender de una manera. Con estos datos podemos convertir la información en narración e incorporar un grado de complejidad que genera interpretaciones distintas. Esos datos aportan calidad a la crónica.
La escritura
La realidad del periodismo escrito no está en el mundo de los hechos, sino que está en las palabras”, dice Villoro. A menudo, el periodista cree que si tiene unos hechos, la materia prima, un suceso, con eso es suficiente para escribir. Sin embargo, es frecuente que no se repare en la calidad del texto, que puede ganar calidad jugando con la intriga o con el humor.
Kapuscinski siempre recomendaba a sus alumnos que leyeran poesía. La poesía tiene la capacidad para resumir en un par de versos un misterio profundo.
También un adjetivo o un adverbio pueden hacer que un argumento sea más convincente. No es lo mismo escribir con frases cortas para dar velocidad al texto que hacerlo con frases largas para ralentizar la lectura.
Y usemos con inteligencia la puntuación, que tiene el poder de conducir el ritmo del texto. “La puntuación es equivalente a los pases de baile: cada quien la usa a su manera”, dice Villoro, que afirma que su signo de puntuación preferido es el punto y coma porque aporta complejidad al texto.
El escritor mexicano recuerda que lo más importante de un libro es la forma en que interpela al lector. Cuidemos la escritura, concluye Villoro, que advierte: “A escribir se aprende, pero es imposible enseñarlo”.
La no ficción en Gabo
Todo el taller estuvo marcado principalmente por la obra de no ficción de Gabo, aunque también se compararon sus recursos periodísticos con algunas de sus novelas.
“García Márquez combina el periodismo de no ficción con la ficción gracias a su extraordinaria prosa”, dice Villoro al inicio del taller. “Gabo es inexplicable sin Faulkner, sin Rulfo, sin las Mil y una noches, pero también sin las historias de su abuela”, añade. “García Márquez no veía al periodista como gran albañil en detrimento del arquitecto novelista”, continúa.
Para Villoro, Relato de un náufrago es la “crónica maestra” de García Márquez. Publicada originalmente en catorce capítulos en el diario El Espectador y firmada en primera persona por el náufrago, une la recreación de un suceso con el periodismo de denuncia, tras descubrir Gabo en sus entrevistas con Luis Alejandro Velasco que el barco de la Armada colombiana traía electrodomésticos y productos de contrabando desde Estados Unidos.
Con un padre que se oponía a su destino literario, Gabo se ve obligado a inscribirse en Derecho en Bogotá hasta que en 1948 el Bogotazo provoca el cierre de la universidad y se traslada a Cartagena de Indias y a Barranquilla, donde empieza a escribir para El Universal y para El Heraldo. En este segundo periódico costeño publica casi diariamente su columna “La Jirafa”, donde practica un periodismo de tentación.
Las “Jirafas” representan el inicio periodístico de García Márquez. Luego recala en El Espectador de Bogotá y empieza a hacer reportajes, periodismo duro, pasando del periodismo de tentación al de necesidad. Decanta su estilo y se vuelve mucho más objetivo, tiene que decir cosas verificables, apegadas a la realidad. Y ahí es donde se encuentra la historia de Relato de un náufrago: Gabo se pone en la piel del otro con los recursos más propios de un novelista y cuenta en primera persona la peripecia del náufrago. La noticia inicial, el naufragio, acaba destapando una segunda noticia, el contrabando, gracias a las seis horas diarias de entrevista durante dos semanas de García Márquez a Velasco.
Gabo es uno de los autores que mejor trabajó la oralidad, no solo a partir de las entrevistas, sino también de las historias orales, los relatos de fogata o los cuentos de su abuela. Pero, paradójicamente, trabaja muy poco con los diálogos. En el sistema creativo de García Márquez los diálogos no funcionan muy bien y opta más por el uso de frases lapidarias, que acaban por rematar una idea. Como periodistas, trabajamos con la oralidad y tenemos que saber utilizarla, ponderando el uso de los diálogos para evitar que el resultado sea un “texto pesado”.
El taller también analizó y puso como ejemplo otros textos de no ficción de Gabo, como las crónicas cortas Caracas sin agua o Solo doce horas para salvarlo, sus primeras coberturas como periodista en Europa, sus viajes a los países de la órbita soviética que acabaron recogidos en el libro De viaje por Europa del Este, o Noticia de un secuestro, el último gran reportaje del nobel.
La observación es fundamental para la obra periodística de García Márquez, al igual que el uso lírico de las estadísticas o el sentido del humor. También se deja llevar por la intuición: su búsqueda de la verdad es un presagio, una corazonada. Todo ello fructifica en la obra novelística de Gabo. “No será hasta Cien años de soledad cuando encuentre la manera de mezclar el dramatismo con el humor, y esto se debe al periodismo”, afirma Villoro.
Una obra de García Márquez que mezcla la escritura de ficción con el testimonio y donde el escritor actúa simultáneamente como cronista y como autor de ficción es Crónica de una muerte anunciada. Desde el título, ya sabemos que es una crónica y desde la primera frase ya sabemos que muere Santiago Nasar, pero toda la obra estriba en saber el porqué. Los hechos de la novela son reales y los personajes están basados en personas reales, pero Gabo juega con la verdad y también con la suposición de la verdad. A partir de la consulta del expediente judicial de 500 páginas, del cual solo quedan 300 legibles, Gabo se torna un prestidigitador que juega con nosotros sin que sepamos qué es verdad y qué no. Estamos ante un cruce interesantísimo de ficción y realidad. No estamos en un taller de ficción pero vale la pena ver cómo se trasvasa de la realidad a la ficción. “García Márquez es un gran manipulador; los grandes autores son grandes manipuladores”, concluye Villoro.
Gabo y Barcelona
“En Barcelona, García Márquez pasó de ser un escritor con problemas económicos a transformarse en el escritor más leído del mundo en un periodo muy breve”, dice Xavi Ayén, el mayor experto en los pasos por Barcelona del nobel colombiano y de los autores del Boom latinoamericano.
Gabriel García Márquez vivió en tres lugares de Barcelona entre 1967 y 1975, y posteriormente regresó con frecuencia casi anual a la residencia que mantuvo en la ciudad. La huella del colombiano en la capital catalana y la influencia en su obra planearon durante todo el taller gracias a Ayén, que fue categórico al indicar el motivo por el cual Gabo y su familia se instalaron en Barcelona: Carmen Balcells, su agente, quería tenerle cerca y controlado, al igual que a otros escritores latinoamericanos a quienes también representaba, como Vargas Llosa, Donoso o Jorge Edwards, que igualmente llegaron en esa época a la ciudad mediterránea.
No obstante, ya hacía años que el nobel albergaba la ilusión de conocer la ciudad condal porque “el primer contacto que Gabo tiene con Barcelona y Cataluña es Ramon Vinyes, el sabio catalán de Barranquilla”, cuenta Ayén. Vinyes había marcado intelectualmente a Gabo en su juventud y una de las primeras cosas que hizo al llegar a Barcelona fue visitar Berga, la población natal del librero barranquillero.
En Barcelona, García Márquez escribió El otoño del patriarca y se fraguaron proyectos editoriales, como la primera edición del libro Relato de un náufrago en 1970. Además, la ciudad y Cataluña fueron fuente de inspiración y ambientación para varias de las historias de Doce cuentos peregrinos.
Otro de los frutos del paso de García Márquez por Barcelona fue la poco conocida edición en catalán de Cien años de soledad, Cent anys de solitud, traducida por Avel·lí Artís-Gener “Tísner” y con una tirada pequeña que la convierte en un volumen de coleccionista. La edición catalana de la principal obra de Gabo fue el regalo que el escritor le pidió a Carmen Balcells cuando Cien años de soledad alcanzó el millón de ejemplares vendidos.
Lee más: La huella de Gabo en Barcelona
El taller
La lectura, el debate y la corrección de los 16 proyectos de crónica presentados por cada uno de los participantes en el taller supuso cerca de la mitad del tiempo de las cinco jornadas. La única indicación de partida fue que las historias debían estar ligadas de alguna manera a Barcelona.
Cinco de ellas tienen relación directa o indirecta con la vinculación de Gabo con Cataluña: Juan David Escorcia sigue la pista de la conocida como Gabo Sound Machine, el caro equipo de sonido que el nobel compró estando en Barcelona y que, al partir, regaló a amigos barceloneses; Xavi C. Ribot se centra en la figura de Ramon Vinyes; y Ricardo Viel explica el rodaje en la Costa Brava catalana del largometraje Cabeças cortadas (1970), del cineasta brasileño Glauber Rocha, quien durante la filmación estuvo en contacto con García Márquez. Por su parte, Marta Saiz se centra en el revulsivo que ha supuesto para el barrio barcelonés de la Verneda la inauguración en 2022 de la Biblioteca Gabriel García Márquez, en cuya sala de actos se celebró precisamente el taller; y María Julia Hernández escribe sobre una presentación en la ciudad de la novela póstuma de Gabo, En agosto nos vemos.
Además de la capital catalana como escenario, la inmigración, el viaje, el tránsito, las relaciones interculturales e intergeneracionales son temas que están presentes en la mayoría de los textos. Varios de ellos están escritos desde un punto de vista íntimo, pues se basan en experiencias personales o familiares.
Mientras Pep Gorgori habla sobre el barrio de Vilapicina y sus recuerdos de infancia, Valeria Guzmán se centra en los inmigrantes hondureños del también barcelonés barrio de Les Roquetes. Migrantes paraguayos en Barcelona son los protagonistas del texto de Fátima Schulz y una cantante guatemalteca –popular en su país– que toca en el metro de la capital catalana lo es de la crónica de Gerson Ortiz. Y Edna Malinalli García aprovecha las peripecias sufridas por la escultura El Gato, de Fernando Botero, para hablar del barrio del Raval y sus vecinos, muchos también migrantes. Por su parte, Cush Rodríguez habla de otro tipo de inmigrantes: los nómadas digitales que llegan a la ciudad.
La soledad en la vejez y la especulación inmobiliaria en Barcelona se unen en la conmovedora historia de Bernat Marrè sobre la vida de la señora Paquita. La vida de otra mujer y la casa del barrio de Sarrià que convirtió en refugio familiar tras su separación –como también fue refugio de soldados republicanos durante la Guerra Civil– es relatada por Daniela Siara.
Por su parte, Pedro Plaza retrata en su texto la vivencia personal de haber soportado unas obras en su edificio con trabajadores colgando frente a su ventana barcelonesa. Tomeu Mascaró convierte en una crónica hilarante la odisea que vivió en el aeropuerto de Barcelona cuando su avión se retrasó ocho horas antes de partir de viaje. Y otro viaje, mucho más íntimo, es el que el cubano Carlos Díaz Lechuga realiza al relatar su vida de emigrante y la relación con su pequeña hija catalana.
Sobre Juan Villoro
Escritor y periodista mexicano, es una de las voces más destacadas de la literatura de su país y de Latinoamérica. Novela, cuento, crónica, opinión periodística, ensayo, relato infantil o guión, ha tocado casi todos los géneros literarios. Maestro de literatura y periodismo ha sido profesor y conferenciante en universidades y actos de todo el mundo, así como jurado de varios premios literarios. En 2004 fue galardonado con el Premio Herralde de novela por la obra El testigo. Acaba de publicar No soy un robot, un ensayo sobre la lectura en la sociedad digital.
Sobre Xavi Ayén
Periodista catalán, es el redactor jefe de la sección de Cultura del principal diario de Barcelona, La Vanguardia, en cuyas páginas ha publicado entrevistas a 33 premios Nobel de literatura, incluyendo a todos los que están hoy vivos, excepto Bob Dylan; ningún otro periodista del mundo ostenta esa marca. Además, García Márquez le concedió en 2005 la última entrevista de su vida. Autor de Aquellos años del boom. García Márquez, Vargas Llosa y el grupo de amigos que lo cambiaron todo (RBA, 2014), un tratado de 800 páginas, es el mayor experto en los escritores del Boom latinoamericano a su paso por Barcelona.
Sobre el taller
El taller “Narrar Barcelona desde la mirada de Gabo” se realizó entre el 17 y el 21 de marzo de 2025 en la Biblioteca Gabriel García Márquez de la capital catalana, organizado por la Fundación Gabo, la Biblioteca Nacional de Colombia y Biblioteques de Barcelona, en alianza con el Ministerio de la Cultura de Colombia y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-. Impartido por Juan Villoro con el apoyo de Xavi Ayén, participaron 16 alumnos de diferentes países.
Este taller forma parte del programa “De 10 a 100” con el que la Fundación Gabo pretende homenajear a García Márquez entre los tres años que van desde 2024, cuando se cumplió una década de su fallecimiento, hasta 2027, cuando se celebrará el centenario del natalicio del escritor.